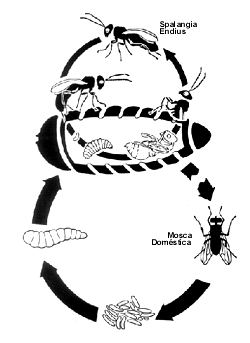| CONTROL BIOLOGICO DE PLAGAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El control biológico de moscas (1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Introducción El empleo de enemigos naturales para el control de plagas data de varios miles de años atrás. Su rol benéfico ya era reconocido por los Chinos varios siglos antes de Cristo, cuando establecían colonias de hormigas predadoras en sus huertos de cítricos para controlar orugas y gusanos barrenadores. Sin embargo, el inicio formal del control biológico (CB) como una disciplina, esta generalmente asociado con el exitoso control de la “cochinilla acanalada de Australia”, Icerya purchasi, llevado a cabo en California a partir de 1888. La implementación de ésta técnica permitió salvar de la total ruina a la industria citrícola de ese estado. Paul DeBach (1964), definió al control biológico como “la acción de los parásitos, predadores, y patógenos para mantener la densidad de otros organismos a un promedio más bajo del que ocurriría en su ausencia”. Con más detalle se entiende como “el uso/manejo de enemigos naturales nativos, introducidos o genéticamente modificados (predadores, parasitoides o patógenos de plagas) y otros organismos benéficos seleccionados (antagonistas, competidores y alelopáticos), y sus productos, para reducir las poblaciones y los efectos de las plagas”. Esta definición excluye el uso de plantas resistentes, hormonas, feromonas y otros productos naturales para el control de plagas y también las recientes técnicas de biotecnología que involucran la manipulación genética de la plaga (Coulson, 1989). Luego del auge alcanzado por el uso de insecticidas sintéticos a partir de la década del 40, un nuevo concepto para el control de plagas ha surgido en años recientes. Este concepto es el manejo integrado de plagas (MIP) que presenta al CB como uno de sus pilares fundamentales. Entre la razones que sustentan esta nueva tendencia en el mundo entero deben destacarse: 1) la aparición de resistencia genética a ciertos insecticidas químicos utilizados por periodos prolongados y 2) el resurgimiento de la plaga a niveles aun más altos que los registrados antes del tratamiento químico y/o la aparición de plagas secundarias, ambos hechos causados por la eliminación de sus enemigos naturales al emplearse insecticidas de amplio espectro. Otro de los problemas asociados al uso masivo de los plaguicidas es su efecto sobre el hombre y el ecosistema, al generar intoxicaciones y contaminaciones. La concientización creada en los países desarrollados acerca de los efectos adversos generados por los plaguicidas, favorece la producción de insumos agropecuarios libres de residuos. Esto determinará restricciones cada vez más importantes en las exportaciones de productos primarios hacia los países mencionados. Existen tres estrategias para el CB de insectos perjudiciales o malezas utilizando enemigos naturales. Ellas son: el CB clásico, el inundativo y la conservación. Mientras que el CB clásico se basa en la liberación (hasta su establecimiento) de enemigos naturales procedentes normalmente del lugar de origen de la plaga y ausentes en el nuevo lugar, el CB inundativo consiste en la liberación periódica a través del tiempo de enemigos naturales; son las sucesivas liberaciones las que permiten mantener a la plaga controlada. Dentro del concepto de conservación, se incluyen todas aquellas prácticas de manejo del medio tendientes a favorecer a los enemigos naturales, ya sea evitando factores adversos o creando condiciones favorables para su desarrollo. Sin desmerecer la importancia del CB clásico y la conservación, el CB inundativo está recibiendo una atención creciente en el mundo desarrollado. Prueba de esto es el nivel de uso alcanzado en Europa y EE.UU. como parte del MIP, en diferentes cultivos. Por otra parte en EE.UU. los analistas estiman que en un futuro no muy lejano el empleo de insectos para combatir a sus congéneres que dañan los cultivos llegará a representar el 10% del mercado de control de plagas de la agricultura. Las estadísticas indican que en América del Norte, entre los años 1985 y 1992, tanto el número de empresas como de especies de insectos benéficos comercializados experimentaron un notable aumento. La cantidad de insectarios comerciales pasó de 53 a 95, mientras que el número de organismos benéficos creció de 46 a 130 en el mencionado periodo (Hunter, 1992). Esta tendencia es la consecuencia lógica de los avances alcanzados por la ciencia en áreas tales como cría masiva de insectos y dinámica de poblaciones, sumados a un consenso cada vez más general acerca de la necesidad del uso de técnicas menos agresivas hacia nuestro planeta. Por otra parte, los éxitos logrados en el CB de diferentes plagas constituyen un sólido respaldo (Van Lenteren et al., 1992). En el aspecto económico, debe destacarse que en la mayoría de los casos su costo resulta inferior al de utilizar métodos convencionales. Los dípteros y su rol como plagas Desde que el hombre comenzó a domesticar animales, se inició la reproducción masiva de un grupo de insectos, que llamamos sinantrópicos, entre los que se incluye a la mosca común, Musca domestica, (Figura 1) mosca de los establos, Stomoxys calcitrans, etc. Estos dípteros siguieron al hombre a todas las latitudes donde se estableció y se transformaron en un problema cuando las condiciones de crianza de animales domésticos fueron tornándose más intensivas. Actualmente, la acumulación de estiércol y otros desechos, permiten la proliferación de varias especies de moscas. Los niveles de población alcanzados resultan por lo general extremadamente molestos para los habitantes de zonas rurales, además de todos los problemas que provocan como portadores de enfermedades que afectan al hombre. Entre las actividades que se ven afectadas por moscas comunes podemos citar: granjas avícolas, criaderos de cerdos, tambos, feed-lots, industrias alimenticias, ganadería intensiva, cultivos industriales y hortícolas, etc. Para lograr un adecuado control de moscas es de gran importancia conocer su ciclo biológico y las interacciones con sus enemigos naturales. Tomando como ejemplo a la mosca común, sus adultos después de aparearse, oviponen en el estiércol u otros residuos orgánicos. De estos huevos emergen larvas que se alimentan, crecen y completan su desarrollo en 5-10 días, alcanzando el estado de pupa. Luego de 4-7 días emergen los adultos reiniciando el ciclo. Bajo temperaturas apropiadas el ciclo total demora entre 10 y 15 días. Cada hembra es capaz de colocar alrededor de 500 a 1.000 huevos durante su vida. Esto explica su enorme potencial reproductivo. En las acumulaciones de estiércol también se desarrolla una diversa y heterogénea fauna de artrópodos benéficos. Entre ellos existen varias especies de ácaros y unos pequeños coleópteros predadores ambos de huevos y larvas jóvenes de moscas. Además, un grupo de microhimenópteros depositan sus huevos en las pupas de mosca actuando como parasitoides de estos dípteros (Morgan et al., 1981a). Spalangia endius: Agente biológico de control El parasitoide Spalangia endius (Walker) (Hymenotera: Pteromalidae) (figura 2) sólo puede desarrollar su ciclo de vida dentro de pupas de mosca común y otros dípteros afines. Sus larvas se alimentan del contenido de dichas pupas emergiendo de las mismas un nuevo parasitoide en lugar de una mosca. Si bien el adulto posee vida libre, ocupa todo su tiempo en la búsqueda de pareja y de pupas en donde criar su progenie; hechos indispensables para su supervivencia. Los adultos se alimentan de fluidos provenientes de las heridas que ellos mismos provocan sobre las pupas de moscas. Este hecho, unido a fallidas tentativas de oviposición y a una proporción de parasitoides que no alcanzan a completar su desarrollo, produce una destrucción de pupas que, si bien no conduce a la aparición de un parasitoide, deben sumarse al total de pupas que no originarán moscas adultas. Dado su reducido tamaño y un habito de vida completamente dependiente de la presencia de pupas, no representan molestia alguna para el hombre o los animales. Se puede sacar provecho de éste peculiar hábito de vida realizando liberaciones continuas de S. endius, que se convierte de este modo en un eficaz aliado del hombre en su lucha contra las moscas. En la figura 3 se presenta el ciclo de vida de S. endius y su vinculación con el de un díptero, en éste caso, mosca común. El parasitoide adulto coloca normalmente un único huevo dentro de la pupa de la mosca, el que dará lugar a la correspondiente larva que, luego de completar ese estado, empupa dentro de la misma. Para emerger, el adulto, hace un orificio en el pupario de la mosca, reiniciando de esta manera el ciclo. Se trata de un insecto cosmopolita que ha seguido a las moscas en su dispersión por el mundo (Boucek, 1963). En forma natural se lo encuentra en pequeño número en aquellos sitios con una elevada densidad de dípteros, como por ejemplo: en Musca domestica en tambos presenta un porcentaje de parasitación del 4,0 y 6,0 % (Meyer et al., 1990); en galpones de gallinas ponedoras 0,5% (Rutz & Axtell, 1985), 3% (Bradley et al.) y 7,6% respectivamente (Rueda & Axtell, 1985), sobre mosca de los establos en feed-lots la parasitación es de menos de 0,1% (Smith et al., 1987). Finalmente su nivel de parasitación en campos con melones en descomposición infestados con mosca común alcanzaba el 3% (Olton & Legner, 1973). En estas situaciones el control ejercido por este enemigo natural por lo general no es suficiente, debido a que el potencial biótico de las moscas es mucho mayor que el de los parasitoides. Esta diferencia hace que el equilibrio se establezca en una baja proporción de pupas parasitadas, no viéndose afectado en grado significativo la cantidad de moscas en cuanto a su nivel de daño o molestia. El hombre a través de liberaciones continuas de parasitoides logra modificar ese equilibrio en su favor aumentando la proporción de pupas parasitadas, las que pueden alcanzar en determinadas condiciones valores de un 100% (Morgan et al., 1981b). Cuando se suspenden las liberaciones se vuelve lentamente a la situación original previa al inicio de las mismas. En la práctica esto se realiza colgando bolsitas conteniendo a los benéficos, que nacen y dispersan naturalmente (Figura 4). Esta práctica inundativa no representa un riesgo o alteración permanente del ecosistema, a diferencia de lo que puede ocurrir con el CB clásico. En éste último caso, no sólo se podría correr el peligro de importar un organismo exótico sin que se tomaran las precauciones necesarias (cuarentena, pruebas de especificidad, etc.) sino que además, existiría el riesgo si el control es muy efectivo, de dejar vacío el nicho ecológico que ocupaba la plaga (Harris, 1990). No obstante tal es la inocuidad de los pteromalidos, que diversos organismos internacionales entre los que participó el USDA, recomendaron la introducción de 7 especies de estos parasitoides para el control de la mosca común en la isla de Pascua (Chile), que es un frágil sistema insular (Ripa, 1986, Ripa, 1990). En cuanto a la posibilidad de que S.endius pudiera convertirse en una molestia para el hombre, los animales domésticos o fauna silvestre, es obvio que, por sus atributos biológicos ningún microhimenóptero parásito de pupas es capaz de picar o molestar a otro organismo fuera de los dípteros que constituyen sus huéspedes. Las hembras utilizan su ovipositor para colocar sus huevos dentro de las pupas de ciertos dípteros, ya que es el único lugar donde pueden desarrollar sus larvas. Son parásitos obligados de dípteros. Desde que se probó exitosamente por primera vez su empleo en forma inundativa (Morgan et al., 1975a; Morgan et al., 1975b), no se ha detectado ningún caso de afección, tanto en los trabajadores rurales que aplican estos insectos benéficos, como en los empleados de insectarios comerciales y laboratorios de investigación, que conviven diariamente con éstos parasitoides en todo el mundo. Uso comercial: situación mundial S. endius, junto con otras 10 especies de parasitoides y predadores de moscas, son comercializados actualmente en todo el mundo; sólo en América del Norte 15 empresas producen y venden éste insecto benéfico (Hunter, 1992). Se comercializan también en varios países Latinoamericanos liderados por Colombia (Jiménez, comunicación personal), Chile (Ripa, comunicación personal) y México. En el primero media docena de insectarios comerciales, en cooperación con el ICA - Instituto Colombiano Agropecuario - han logrado difundir técnicas de control de moscas utilizando S.endius, no sólo en establecimientos agropecuarios, sino también en programas de salud pública (Jiménez, 1990; Vergara Ruiz, 1996). Generalmente se lo utiliza junto a prácticas de manejo y aplicaciones de adulticidas dentro de planes de control integrado (Axtell, 1981). La mayor difusión del CB de un país a otro se ve limitada por que debe ajustarse ésta técnica a cada situación local, aspecto que suele llevar varias temporadas de investigación. Por otra parte, también conviene usar cepas adaptadas a las condiciones propias. Uso comercial: situación nacional S. endius comenzó a comercializarse en nuestro país durante la temporada 1993/94 provista por Insectarios Biolcon, mientras que hoy lo es por INSECTARIOS SRL. Su desarrollo en el país requirió de investigaciones propias que involucraron la elección de la cepa a multiplicar, desarrollo de un sistema de cría masiva, su implementación a campo y una activa campaña publicitaria que explicara “cómo se podía combatir a un insecto, con otro insecto” y sin usar insecticidas...(Zapater et al., 1994). Este trabajo fue galardonado con la mención especial correspondiente al Premio Sociedad Rural Argentina - Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica, edición 1994). Se trata del primer laboratorio comercial dedicado a la cría masiva de insectos (insectario) para combatir a sus congéneres que se establece en el país. Actualmente se mantiene bajo un exitoso CB a las moscas generadas por 1.000.000 de gallinas ponedoras (figura 5 ), 4.000 vacas lecheras, 300 caballos y otros pequeños establecimientos. Con posterioridad del inicio de su comercialización por la firma antes mencionada, el INTA comenzó un muy amplio proyecto de investigación con varias especies de parasitoides de moscas y cuya eficiencia se evalúa a través de convenios con numerosas empresas avícolas (Crespo y Lecuona, 1994). El mismo se ha convertido en uno de los más exitosos proyectos oficiales de CB realizado en el país. Teniendo en cuenta que S. endius es un insecto naturalizado, inocuo y específico de dípteros, y considerando su gran difusión en todo el mundo, puede afirmarse que su empleo comercial en la Argentina representa una gran ayuda en la lucha contra las moscas. Referencias AXTELL R. (1981). Use of predators and parasites in filth fly IPM programs in poultry housin. En: Status of biological control of filth flies; Proc. of a workshop. Feb. 4-5 1981. Univ. of Florida, Gainesville. Sponsored by Ci. and Edu. Admin. BOUCEK Z. (1963). A taxonomic study in Spalangia (Hymenoptera: Chalcidoidea). Acta Entomol. Mus. Pragae 35:429-512. COULSON J.R. (1989). State of global biological control 100 years after the release of the Vedalia beetle. En: Actas II Mesa Redonda de Control Biológico. S.M. de Tucumán; FAO-CIRPON; p.17-28. CRESPO D.C. & R.E. LECUONA. (1994 ). Manejo integrado de la mosca doméstica en establecimientos de aves ponedoras. CAPIA INFORMA N° 152:3-8; sept./oct. 94. DEBACH P. (1964). Biological control of insects pests and weeds.Reinhold publishing Corp. New York, 844 p. HARRIS P. (1990). Environmental impact of introduced biological control agents. En: Critical issues in biological control; Eds. M.Mackauer, L.Ehler & J.Roland; Intercept. U.K. HUNTER C.D. (1992). Suppliers of beneficials organisms in North America. State of California. 31 p. JIMENEZ J. (1990). Exitos en el control biológico de moscas comunes. Colombia Ciencia y Tecnología 83:23-24. MULLENS B.A., J. MEYER & D. MANDEVILLE. (1986). Seasonal and diel activity of filth fly parasites in caged-layer poultry manure in Southern California. Environ. Entomol. 15:56-60. MEYER J.A., B.A. MULLENS, T.L. CYR & C. STOKES. (1990). Commercially and naturally ocurring fly parasitoids (Hymenoptera:Pteromalidae) as biological control agents of stable flies and house flies on California dairies. J. Econ. Ent. 83:799-806. MORGAN P.B., D. WEIDHASS & R.S. PATTERSON. (1981a). Programmed releases of Spalangia endius and Muscidifurax raptor against estimated populations of Musca domestica. J. Med. Entomol. 18:158-166. MORGAN P.B., D. WEIDHAAS & R.S. PATTERSON. (1981b). Host parasite relationship: Augmentative releases of Spalangia endius used in conjunction with population modeling to suppress field populations of Musca domestica. Journal Kansas Ent. Soc. 54:496-504. MORGAN P.B., R.S. PATTERSON, G.C. LABRECQUE, D. WEIDHAAS, A. BENTON & T. WITHFIELD. (1975a). Rearing and released of the house fly pupal parasites: Spalangia endius (Walker.). Environ. Entomol. 4:609-611. MORGAN P.B., R.S. PATTERSON, G.C. LABRECQUE, D. WEIDHAAS & A. BENTON. (1975b). Suppression of field population of housefly with Spalangia endius. Science 189:388-389. OLTON G. & F. LEGNER. (1973). House fly breding and associated parasitoids in decaying melon fields. J. Econ. Entomol. 66:609-911. PATTERSON R.S. & P.B. MORGAN. (1986). Factors affecting the use of an IPM scheme of poultry installations in a semi-tropical climate. Miscellaneous Publications of the Ent. Soc. of America 61:101-107. RIPA R. (1986). Survey and use of biological control agents on Eastern Islands and in Chile. En: Biological control of muscoid flies; Eds. Patterson R. & Rutz D. Entomol. Soc. Am. 61:39-44. RIPA R. (1980). Biological control of muscoid flies in Easter Islands. En: Biocontrol of artropods affecting lifetock and poultry. Eds. Rutz D. & Patterson R. Westiew Press 111-119. RUEDA L.M. & R. AXTELL (1985). Comparison of Hymenopterous paraite of house fly, Musca domestica, pupae in different production systems. Environ. Entomol. 14:217-222. RUTZ D. & R. AXTELL. (1981). House fly control in broiler-breeder poultry house fly by pupal parasites: indigenus parasite species and releases of Muscidifurax raptor. Env. Ent. 10:343-345. SMITH J., R. HALL & G. THOMAS. (1987). Field parasitism of the stable fly. Ann. Entomol. Soc. Am. 80:391-397. VAN LENTEREN J.C., A.K. MINKS & O.M. DE PONTI. (1992). Biological control and integrated crop protection: towards environmentally safer agriculture. Wageningen, Pudoc Publishers. Apéndice I. VERGARA RUIZ R. (1996). Manejo integrado de moscas comunes en explotaciones pecuarias en Colombia. En: El control biológico en América Latina (Ed. M.C. Zapater) Buenos Aires; IOBC-SRNT. p. 115-124. ZAPATER M.C., C.E. MARTINEZ REY & J.A. MAZZOLI. (1994). Control de moscas en establecimientos agropecuarios de cría intensiva: primer logro del control biológico inundativo en la Argentina. Gaceta Agronómica XIV # 82:360-375. Figura 3 volver al texto Ciclos de vida de la mosca y su controlador biológico Spalangia endius, indicando la etapa de parasitación y forma de lograrse el control. Control biológico de moscas en “El Peligro”(2)
El Peligro es un pujante pueblo bonaerense dedicado casi por completo a la avicultura ubicado sobre la ruta 2 a la altura del km 44. Con el crecimiento de la ciudad de Buenos Aires y los mejores accesos por las nuevas autopistas, la zona se esta revalorizando y están proliferando casas de fin de semana y nuevos countries tales como El Pato. En este barrio se encuentra una de los concentraciones de gallinas ponedoras más importantes del país y en el que predominan granjas de 20.000 a 40.000 aves. La zona tiene alrededor de 52 granjas y un total de 1.200.000 aves lo que representa alrededor del 4% de la producción del país concentrado en unos pocos km2. En el Peligro, por las características de su actividad, la proliferación de moscas se ha convertido en un verdadero calvario para la zona, con altos riesgos para la salud humana, importantes molestias causadas al vecindario y transmisión de enfermedades aviares, entre muchos problemas. Los nuevos vecinos “de fin de semana” están crecientemente molestos por la imposibilidad de desarrollar sus actividades al aire libre sin la pesada molestia de las moscas. Entre las causas de esta proliferación están el aumento del número de granjas, el mayor número de aves por unidad de superficie, condiciones que favorecen un guano menos fibroso por empleo de dietas más energéticas, sanidad de las gallinas e instalaciones deficientes. La ausencia de control total en algunos casos y en otros, la aparición de resistencia genética a la mayoría de los insecticidas usados, han favorecido notablemente el descontrol observado. Esta situación comenzó a verse por ciertos vecinos con preocupación, los que organizaron diversas reuniones y consultas en vista de alguna solución permanente a sus problemas. Objetivos Nuestra meta fue demostrar la posibilidad de controlar exitosamente a las moscas mediante el control biológico (CB) con Spalangia endius dentro de un contexto de manejo integrado, con prácticas que favorecieran la acción de los controladores biológicos naturales y que generaran condiciones adversas a la proliferación de las moscas. Para llevar a cabo este objetivo, se implementó en varias granjas un ensayo durante la temporada pasada para demostrar la posibilidad de emplear esta forma ecológica y efectiva de combatir a las moscas, ya empleada exitosamente en otras partes del país y del exterior. Características del controlador biológico, Spalangia endius Spalangia endius es un minúsculo insecto imperceptible de casi 2 mm de largo naturalizado en nuestro país y que tiene un hábito de vida totalmente dependiente de ciertas moscas para cumplir su ciclo de vida. Por un lado, los adultos para alimentarse succionan hemolinfa de pupas de moscas, mientras que las hembras para reproducirse, colocan sus huevos dentro ellas (figura 1); al nacer sus larvas, éstas se alimentan de su contenido, matándola a la pupa y permitiendo la multiplicación del benéfico en la granja. En la figura 2 se presenta su ciclo de vida y su asociación con el de su díptero huesped, en este caso una mosca común. Dado su reducido tamaño y un habito de vida completamente dependiente de la presencia de pupas en el guano, no representan molestia alguna para el hombre, los animales domésticos o fauna silvestre. Por ser parasitos obligados de pupas de moscas, sólo pueden multiplicarse en su interior, razón por la que nunca podrán convertirse en plaga. Este insecto benéfico tiene un bajo potencial reproductivo comparado con el de las moscas, por lo que sólo liberaciones semanales logran mantener un buen control. Los insectos provistos por el hombre, nacen en el galpón y se distribuyen volando distancias cortas por el guano, creando una especie de “barrera infranqueable” para las moscas, ya que las pupas que se desarrollan van siendo parasitadas. Implementación del programa de control Por iniciativa de uno de los productores y distribuidor de insumos avícolas de la zona, se realizó una reunión explicativa en la Sociedad de Fomento del barrio. En septiembre de 1996, cada granja que quería comenzar el tratamiento para controlar a las moscas biológicamente recibía una visita técnica de la firma proveedora del sistema. Se conversaba acerca del modo de acción del insecto benéfico y la forma de aplicarlo en la granja, al igual que las medidas que favorecieran su multiplicación en el guano. Se dosificaba a razón de “una bolsita con Spalangia” cada 2.500 aves; de forma tal que para un galpón que tuviera 10.000 aves debían colgarse debajo de las hueveras (lugar más comúnmente usado) 4 bolsitas cada semana; su colocación estratégica favorecía la distribución homogenea de los insectos en el galpón. Semana tras semana, durante toda la temporada el productor seguía recibiendo las bolsitas con los insectos benéficos, las que se colgaban de los ganchitos preestablecidos al inicio de la temporada. Durante la visita, también se analizaba y discutía acerca del manejo del guano, control de manchones de humedad, pérdidas de agua, sanidad, tipo de alimentación de las gallinas, etc. Se recomendaban todo un grupo de medidas que dificultaran el desarrollo de las moscas; por ejemplo, la aplicación de cal en los manchones de humedad o focos de larvas seguida de una remoción local con pala. Un espaciamiento entre sacada y sacada de guano es también esencial para conseguir un buen control. Mensualmente, o según el requerimiento del productor, se visitaba la granja a fin de seguir “a campo” el control ejercido por el insecto benéfico y la ejecución de las prácticas de manejo originalmente acordadas, realizándose en el momento, las correcciones del caso. El no empleo de insecticidas (o su uso muy limitado) favorecía el desarrollo de toda una entomofauna benéfica que cumple un rol muy activo, convirtiéndose los insectos que se multiplican naturalmente en nuestros aliados, tanto para combatir a las moscas, como para secar al guano. El grupo de insectos benéficos abarca ácaros predadores de huevos de moscas, escarabajos estercoleros y otras avispitas emparentadas con Spalangia endius. Forma en que se cuantificó el grado de control A fin de cuantificar de una forma objetiva el grado de control ejercido con Spalangia endius, se llevó a cabo un ensayo a partir del 13 de febrero en las granjas bajo tratamiento y en otras de referencia donde no se realizaba ningún control (testigo). Se eligió esta época del año ya que hacia fin de la temporada se agrava el problema de las moscas. El ensayo consistió en colgar tarjetas identificadas tipo fichero de 12 x 7 cm de cada cabreada del galpón (figura 3). Para cada granja se tomaban dos galpones “tipo” que representaran bien a la granja y se colgaban 3 tarjetas por galpón; el total de tarjetas por granja alcanzaba entonces a las 6 tarjetas. El principio de este sistema de monitoreo reside en que las moscas se posan al azar sobre cada elemento del galpón dejando sus deyecciones y regurgitaciones sobre las superficies donde se posan; lo harán por igual sobre las tarjetas. El número de marcas de la tarjeta es directamente proporcional a la población existente y al número de días que estén colgadas en el galpón. Las tarjetas se dejaban por exactamente 7 días; luego se sacaban y llevaban al laboratorio para su conteo de marcas. Los factores climáticos como temperatura , luz y humedad influyen marcadamente en la movilidad de las moscas, de ahí que las tarjetas se colocaran y retiraran de todas las granjas el mismo día. Esta sincronización hacía válidas las comparaciones entre granjas. Las mediciones se realizaron en 4 granjas bajo tratamiento biológico que se denominaron 1, 2, 3 y 4. Para comprobar el grado de control se realizaron estas mediciones también en dos granjas testigo elegidas al azar donde no se estaba realizando ningún control, o este era mínimo. Resultados obtenidos y discusión El número de deyecciones y regurgitaciones de mosca común por tarjeta para cada galpón y establecimiento puede verse en el cuadro 1. El promedio de marcas por tarjeta para las 4 granjas bajo tratamiento fue de 95, mientras que para las granjas testigo (sin control) fue de 1.258 marcas. Esto significa que las granjas bajo tratamiento biológico tuvieron 13,2 veces menos moscas que en las granjas testigo. La opinión unánime de los propietarios y del personal de las granjas bajo ensayo y de otras 6 granjas con tratamiento biológico fué que el nivel de moscas era muy bajo y perfectamente compatible con el desarrollo de las actividades normales de la granja. Una de los reflexiones más importantes del grupo fue destacar la facilidad de uso del sistema y lo seco que permanecía el guano. El nivel de moscas en los galpones A y B era similar para las granjas Nº 1, 4 y testigos, no encontrándose diferencias mayores a un 10% entre ellas. Esto podía explicarse por tratarse de galpones con guano en estado similar. Distinta era la situación para las granjas 2 y 3 para ambos galpones. En la primera, el guano estaba más estructurado y alto en el galpón B que en el A, siendo menos atractivo para la oviposición de las moscas; mientras que en el segundo, el guano había sido retirado del galpón, eliminándose parcialmente la “barrera biológica protectora”, siendo más susceptible al ataque y proliferación de moscas. Debe mencionarse que en todo momento el objetivo del control no fue el de erradicar a las moscas sino mantener su nivel por debajo del umbral de molestia. Se resalta sin embargo que el nivel alcanzado fue mucho más bajo que el que podía lograrse con cualquier tratamiento químico convencional. El CB con Spalangia endius está asociado con la acción de toda una entomofauna benéfica. Las galerías que cavan los escarabajos estercoleros en el guano hace que éste permanezca más seco con apariencia más pulverulenta. El guano seco no desprende casi amoníaco que afecta la vía respiratoria de las gallinas ni olores tan fuertes que alcanzan la zona urbana. Hoy en día, en que el guano se está convirtiendo en un problema para ser retirado de las granjas, su estado más seco facilita su sacado del establecimiento y abre toda una serie de alternativas poco exploradas de comercialización como abono orgánico. En tiempos en que el consumidor prefiere productos de granja más naturales y sin residuos de plaguicidas, el empleo de un insumo totalmente ecológico para el control de moscas brinda la posibilidad de diferenciarse en un mercado altamente competitivo. Su creciente empleo en casi todas las provincias de nuestro país en galpones de ponedoras y otros ámbitos desde 1993 y su aval técnico por parte del INTA brindan antecedentes de éxito que alientan su expansión en la Argentina. El CB con Spalangia endius es el primer caso de un insecto comercializado en el país para controlar a otro congenere. Esto crea un importante antecedente para que al igual de lo que sucede en Europa y EE.UU., el CB de otras plagas agrícolas comience a ser empleado como herramienta eficaz. El CB se perfila como un aliado eficaz del productor, ya que no genera resistencia y brinda una mejora en la solución del problema del guano, generador de conflictos dentro del ámbito de los municipios. La iniciativa del grupo pionero de “El Peligro”, en caso de generalizarse a la mayoría de los productores del área brindaría una solución a un viejo problema propio y sentaría antecedentes de como el trabajo en equipo brinda soluciones sin necesidad de presiones municipales. Sin embargo la migración de moscas afecta parcialmente los esfuerzos individuales de cada productor, ya que la presencia de un vecino que no controle dentro de un radio de 100 metros atenta contra nuestro control. De ahí que para maximizar los resultados es conveniente que estas prácticas sean tomadas por todos los vecinos en su conjunto. Sin embargo la migración sólo representa habitualmente una pequeña fracción de las moscas presentes de cada establecimiento y no es escusa para no cumplir con las propias responsabilidades.
Cuadro 1 volver a resultados obtenidos Cantidad de deyecciones y regurgitaciones de mosca común por tarjeta para cada galpón y establecimiento Figura 2 volver a spalangia endius Ciclos de vida de la mosca y su controlador biológico Spalangia endius, indicando la etapa de parasitación y forma de lograrse el control Control biológico de la mosca común en establecimientos de produccion animal intensiva(3) Origen del problema En los feed-lots la acumulación de estiércol, restos de alimentos y orín favorecen la proliferación de varias especies de moscas comunes, situación que se agrava en periodos húmedos. La población de moscas alcanza números extraordinarios que resultan muy molestos, implicando un riesgo por la transmisión de enfermedades tanto para el hombre como para los vacunos; también, éstos dedican parte de su tiempo en ahuyentar a las moscas con el consiguiente gasto de energía. Se recurre normalmente al control químico para atenuar la incidencia de esta plaga. Alternativa de control En nuestro país, como alternativa a los químicos, se ha comenzado a usar para el control de las moscas un pequeño insecto denominado Spalangia endius capaz de destruirlas durante su desarrollo en la bosta o restos de materia orgánica. ¿Como actúan estos insectos benéficos? El parasitoide Spalangia endius (Walker) (Hymenotera: Pteromalidae) sólo puede cumplir su ciclo de vida dentro de pupas de mosca común y otros dípteros afines. Sus larvas se alimentan del contenido de dichas pupas naciendo de las mismas un nuevo parasitoide en lugar de una mosca. En la figura 1 adjunta se presenta el ciclo de vida de Spalangia endius y su vinculación con el de una mosca. El parasitoide adulto coloca normalmente un huevo dentro de la pupa de la mosca, matándola y dando lugar a un nuevo benéfico. Se trata de un insecto cosmopolita presente en nuestro país parasitando en forma natural entre el 2 y 6% de las pupas de moscas en diversos ambientes. El hombre a través de liberaciones inundativas continuas del insecto logra modificar ese equilibrio en su favor aumentando la proporción de pupas parasitadas, las que pueden alcanzar en determinadas condiciones valores de un 100% ; de esta forma se logra el control biológico (CB). Cuando se suspenden las liberaciones se vuelve lentamente a la situación original previa al inicio de las mismas. Por ser parásitos obligados de pupas de moscas, sólo pueden multiplicarse en su interior, razón por la que nunca podrán convertirse en plaga. Dado su reducido tamaño (2 mm) y un hábitat en la bosta, no representan molestia alguna para el hombre o los animales domésticos, pasando totalmente desapercibido. Figura 1 volver a los dípteros y su rol como plagas Ciclos de vida de la mosca y de su biocontrolador Spalangia endius indicando la etapa de parasitación y forma de lograrse el control. ¿Cómo se aplica? Los programas se inician normalmente durante la Primavera, convenientemente antes del inicio del ataque de las moscas. Con una visita del técnico de la empresa proveedora del sistema, se analizan el modo de acción y multiplicación de Spalangia endius y se eligen los lugares estratégicos donde se aplicarán los benéficos a través del colgado de pequeñas bolsitas (10x20 cm) que los contienen; los insectos nacerán días después, dispersándose por los lugares donde actúan. El cliente recibe por correo o transporte los sobres en cualquier lugar del país, ya que deberá aplicarlos semanalmente durante los meses de calor. Esta técnica se desarrolla dentro de un marco integrado de la plaga con prácticas que favorezcan la acción del benéfico y que generen condiciones adversas a la proliferación de las moscas. Estos aspectos, al igual que el seguimiento del control biológico aplicado, son analizados durante visitas periódicas a los establecimientos por personal especializado. Resultados esperables La técnica propuesta permite mantener el nivel poblacional de las moscas por debajo del umbral de molestia. Dado que con este sistema no aparecen las moscas, la sensación que se tiene es que esa temporada no es propicia para su desarrollo al no alcanzarse niveles que afecten las actividades normales del establecimiento. A través de estudios a campo puede cuantificarse el grado de control obtenido. Ventajas, limitantes y diferencias con los insecticidas Dado que Spalangia actúa sobre las pupas, ejerce un control preventivo pues la forma molesta es el adulto; sólo aparecerán los que logren evadir ese control. Spalangia llega a los más recónditos rincones donde se esconden las larvas y pupas de moscas y donde los insecticidas no pueden llegar. Al establecerse el CB, la población de moscas no sufrirá “picos”, sino que se mantendrá dentro de niveles razonables compatibles con las actividades del establecimiento durante toda la temporada estival. No pueden esperarse resultados inmediatos con el CB si la población de moscas es muy alta. De ahí la conveniencia de iniciar este tipo de control cuando la población de moscas es aún baja en Primavera. Por las características del CB (actúa en los focos de multiplicación de moscas) esta técnica no resulta proporcionalmente eficaz en los casos en que la migración de moscas es importante por la existencia de vecinos que no realizan ningún tipo de tratamiento. Experiencias en el país y el extranjero Actualmente, en el país, Spalangia endius es comercializada por Insectarios SRL el primer laboratorio comercial (insectario) dedicado a la cría masiva de insectos benéficos. Actualmente se mantiene bajo un exitoso CB a las moscas generadas por 1.500.000 gallinas ponedoras, varios feed-lots, tambos, caballerizas y pequeños basurales. Aunque en Estados Unidos esta técnica se halla muy difundida, en nuestro país su desarrollo data de hace sólo 5 años atrás. Mosca de los cuernos Aunque existen registros de parasitación natural de la mosca de los cuernos por Spalangia spp., no existen chances de usar ésta técnica de control biológico por la imposibilidad que tiene Spalangia spp. en alcanzar con rapidez a las pupas de la bosta. Esto se debe a su pobre capacidad de migración. En cuanto a la posibilidad de su control con otros insectos, las mayores esperanzas se mantienen en los escarabajos estercoleros.
* Prof. Adjunto, Facultad de Agronomía, UBA Ex-Presidente de la Sección Regional Neotropical de la Organización Internacional para el Control Biológico de animales y plantas perjudiciales Tel. 011-4783 7840 celular: 011(15)4406 5271 fax. 011-4784 4499 Tel. / Fax: (011) 4784 4499 / 4783 7840 celular: 011 (15) 4406 5271 e-mail: mmzapater@arnet.com.ar 1) AGROINDUSTRIA N° 95:53-59. 03-04/98 2) 07-08/97. Publicado en: CAPIA INFORMA N° 169:3-5. 3) Publicado en INFORME GANADERO # 436 04/12/98 pp. 28-29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||